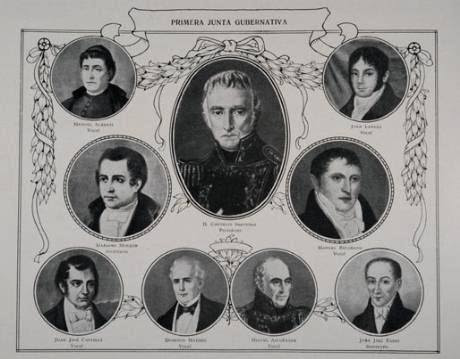Veo en la atmósfera política y también social los gérmenes evidentes de una decadencia pública, sin remedio tal vez... en el rémington popular y en el rémington de línea dispuestos a provocar el estallido. (Osvaldo Magnasco)
Según sostiene Félix Luna en Soy Roca:
Enfriaron (Alem y Pellegrini) sus relaciones en 1891, siendo presidente Pellegrini, cuando los cívicos decidieron celebrar a todo trapo el primer aniversario de la revolución del Parque e invitaron a los doce cadetes que se habían hecho presentes en el primer acto público de la Unión Cívica (se refiere al mítin del Jardín Florida, realizado el 1 de setiembre de 1889). El presidente prohibió su concurrencia: eran aprendices de militares y como tales debían abstenerse de participar en actos políticos. Alem se enfureció. Se dirigió a la Casa Rosada, entró en el despacho presidencial y en tono insolente exigió a Pellegrini permitir la asistencia de los cadetes al acto cívico. De un modo tan enérgico como el de su interlocutor, el presidente le dijo que mantenía su resolución y que haría buscar a los cadetes con un piquete de soldados para juzgarlos como desertores. Salió Alem enceguecido de ira y todavía mandó un billete al presidente conminándolo a que en el término de dos horas mudara su resolución: de lo contrario, agregaba, "se arrepentiría". (sic) (negritas y subrayados míos)
A partir de que Luna afirmó eso; todo el mundo se puso a repetirlo y quedó instalado en el colectivo como una certeza. Pero las cosas no habían sido así. Veamos:
La inexactitud surge de tomar al pie de la letra una carta que después, cuando ya no era presidente, Pellegrini le envió desde París a un amigo en Buenos Aires, en la cual narraba lo citado por Luna. Pero ocurrió que el Gringo confundió (ya sea involuntariamente o adrede) el año, y escribió "en el 91" en lugar de "en el 90".
Es llamativo que justamente Luna, uno de los más prolíficos y divulgados escritores radicales y conocedor profundo de la historia de su partido; no haya reparado en que lo afirmado por Pellegrini nunca podría haber tenido lugar en el "primer aniversario de la Revolución del Parque" (que se cumplía el 26 de julio de 1891), toda vez que la Unión Cívica ya se había fracturado de hecho en marzo de ese año con el acuerdo Mitre-Roca del 21, la ruptura de Alem con Mitre el 17 de mayo, la renuncia de Del Valle a la senaduría el 27 de junio y las declaraciones del general Campos adhiriendo al acuerdo Mitre-Roca precisamente el 26 de julio, día ese en que la policía intervino para separar a mitristas y alemistas que se agredían entre sí en los actos de conmemoración en la Recoleta.
Es llamativo que justamente Luna, uno de los más prolíficos y divulgados escritores radicales y conocedor profundo de la historia de su partido; no haya reparado en que lo afirmado por Pellegrini nunca podría haber tenido lugar en el "primer aniversario de la Revolución del Parque" (que se cumplía el 26 de julio de 1891), toda vez que la Unión Cívica ya se había fracturado de hecho en marzo de ese año con el acuerdo Mitre-Roca del 21, la ruptura de Alem con Mitre el 17 de mayo, la renuncia de Del Valle a la senaduría el 27 de junio y las declaraciones del general Campos adhiriendo al acuerdo Mitre-Roca precisamente el 26 de julio, día ese en que la policía intervino para separar a mitristas y alemistas que se agredían entre sí en los actos de conmemoración en la Recoleta.
A menos que Pellegrini fuera el poseedor de la máquina del tiempo, cosa que hasta donde me es dable saber, no era así; el hecho ocurrió como lo contó, pero no el 26 de julio de 1891, sino el 16 de noviembre de 1890, tal como consta en dos notas: una de esa fecha y la otra, ampliatoria de informes; datada dos días después, que el director del Colegio Militar, Nicolás Palacios; le dirigió al Jefe del Estado Mayor del Ejército, Emilio Mitre, con respecto a la fuga de los cadetes, las cuales obran en el AGCMN.
En la noche del 16 de noviembre de 1890, los cívicos realizaron en el teatro Onrubia, que estaba en la esquina sudeste de las calles San José y de la Victoria (la actual Hipólito Yrigoyen), una ceremonia en la cual se entregar medallas a los cadetes que habían participado en la Revolución del Parque (lo impidió Pellegrini, ordenando a su edecán que se dirigiera al lugar y condujera a los fugados de vuelta al Colegio). Ese teatro, propiedad de Emilio "el loco" Onrubia, íntimo amigo de Alem, tenía para los cívicos un simbolismo especial: había sido uno de los principales cantones revolucionarios; y por eso fue elegido para la ocasión.
Esa carta de Pellegrini a su amigo es como la de un vendedor a su cliente. Echó toda la culpa sobre Alem, afirmó que ese fue el momento de "la ruptura de mi gobierno con el partido radical", se lamentó de haber tenido que dedicar "toda mi atención y mi tiempo a contener la anarquía" y distinguió entre cívicos nacionales (quienes a partir del pacto Mitre-Roca ya no eran el "enemigo" y a los que reputó de "hombres serios y respetables"), y cívicos radicales, a los cuales adjudicó el inicio de "una nueva conspiración contra el gobierno nacional". Y obviamente, se cuidó muy bien de mencionar que, además de la motivación política; Alem tenía otra de índole personalísima y afectiva: entre los cadetes en cuestión estaba su propio hijo. Y el soslayo, entendible en el Gringo a quien por supuesto, en tanto político no podía exigírsele imparcialidad; es inadmisible en Félix Luna, quien al abordar el tema del conflicto entre Alem y Pellegrini, omitió la consideración nada menos que de ese factor.
No es lícito en historia presumir objetividad en, y atenerse a la literalidad de; un documento emanado tan luego de una de las partes en pugna.
El desencuentro entre Alem y Pellegrini tenía su causa en el choque entre cerebros y corazones destinados a confrontar inexorablemente. No es que hubo un inicio concreto del mismo en algún punto de sus divergencias; sino que estuvo siempre. Y si Pellegrini (y Luna y todo el mundo) situaron el principio del conflicto en el acto del teatro Onrubia; uno podría, si quisiera, ubicarlo (por ejemplo) en el intento de Alem de forzar a Vicente Fidel López a renunciar la cartera de Hacienda (lo cual exasperó al Gringo, quien había hecho ingentes esfuerzos para convencer al anciano de aceptarla). Pero sería ocioso abundar en tales elucubraciones.
El desenlace se produjo en setiembre de 1894 y fue instado por Pellegrini. Pasó que Alem (que había sido electo senador en febrero y tenido que renunciar su banca por la prisión sufrida luego del fracaso de la revolución del año anterior, al salir en libertad había monopolizado el discurso moralizador, con críticas feroces hacia Pellegrini; a quien había convertido en blanco de sus dardos y en quien sintetizaba el régimen corrupto. Ante eso el Gringo, quien se había visto obligado, al subir a la presidencia, a vender una estancia heredada por su esposa para cancelar un crédito que había tomado en 1889 en el Banco Nacional (quebrado durante la crisis de marzo de 1891 que provocó el cierre de operaciones de los bancos oficiales) de modo de no ver afectado su buen nombre, decidió terminar la cuestión, salga pato o gallareta; e instruyó a un diputado que respondía a su orientación, en el sentido de aludir a las cuentas poco claras ("turbias", fue la palabra empleada) de Alem en los bancos.
Y éste reaccionó hecho una furia y ya perdida toda ponderación. El 1 de setiembre de 1894, publicó en La Prensa una nota en la que con perífrasis ("régimen funesto que ha arruinado y deshonrado a la República", "conducta vergonzosa", "iniciados en los secretos del Estado", etc.) aludía de manera más que obvia a Pellegrini, acusándolo elípticamente de pasársela en los "hipódromos" (el Gringo, efectivamente, era hombre muy aficionado al turf), en las "carpetas" (timbas, quizá por la fortuna perdida por Pellegrini en su juventud, que después rehizo con la comisión que percibió por el acuerdo con los acreedores europeos en 1885), en los "centros de especulación" (por sus vinculaciones financieras) y de haber mandado a "ese diputado" a decir "una ruindad". Hizo el elogio de su propia honestidad afirmando: "vivo en casa de cristal" (refiriéndose a la transparencia que se auto atribuía); y respecto a su situación frente a los bancos, se victimizó, manifestando que había dado de favor una garantía a "encumbrados personajes de la provincia y oficiales superiores" (?), quienes no habían pagado los créditos; quedando la deuda a cargo suyo, en prueba de lo cual citaba las palabras que según él, le había dicho el "presidente del Banco, doctor Vicente Fidel López" (?).
Ni bien lo leyó, Pellegrini redactó su respuesta, la cual publicó en La Nación el 2 de setiembre en una carta abierta que tituló Ecce Homo ("he aquí al hombre" en latín, por la cita bíblica de Poncio Pilato sometiendo a Cristo al veredicto de la muchedumbre; y no por el libro de Nietzsche publicado en 1888). En ella pulverizó a Alem, demoliendo con cifras, fechas y citas de documentación, todo su endeble andamiaje argumentativo. Demostró que sus deudas con los bancos estaban impagas desde siempre, que lo de las supuestas garantías que había dado de favor a terceros era "pura novela", que vivía en la irrealidad y fuera de tiempo y por eso traía a colación al "doctor Vicente Fidel López que fue presidente del banco hace quince años". Como el otro había afirmado que vivía "en casa de cristal"; el Gringo consignó que él, en cambio, vivía en una "de piedra, y allí he formado un hogar conocido, respetado y honesto; es éste un requisito indispensable para mantener una posición social que corresponda a la posición política" (comparando su propia vida ordenada con la vida disipada de Alem y su afición al alcohol). Y terminaba por llamarlo "incendiario", "mistificador" y "falso apóstol". Encima, la edición de esa semana de la revista El Mosquito (presumiblemente a pedido de Pellegrini) traía una caricatura mostrando a Alem dentro de una limeta de ginebra, con el epígrafe "el doctor Alem en su casa de cristal".
Alem, ofendido, le mandó sus padrinos; y Pellegrini, que no era de los que se arreaban con el poncho, designó a su vez los suyos. Con buen criterio, los de una y otra parte determinaron que no había intención de calumnia ni de injuria y que por lo tanto no existían motivos para un duelo. La aceptación por parte de Pellegrini de los padrinos de Alem y consiguientemente, de la posibilidad de un duelo, demuestra que consideraba a su adversario un igual, un par; de otro modo los hubiese rechazado (porque sólo se batían los caballeros). De paso, y por si hiciera falta; eso da por tierra con la remanida "interpretación" de los "orígenes sociales distintos" entre ambos.
¿Quién ganó la pelea? Ninguno de los dos. Perdió la República; porque no atinaron a comprenderse. En las cartas abiertas que se intercambiaron estaba la patentización de sus egos; pues eran grandes ególatras ambos. Ni La Prensa ni La Nación tuvieron que aumentar sus tiradas el 1 y 2 de setiembre; lo cual viene a demostrar que el impacto que ambos decían querer provocar en la opinión pública, no existió en la realidad efectiva. Ninguno de los dos pudo arrebatarle al otro un solo partidario, y si fracasó Alem en el intento de dejar evidenciado a Pellegrini como el ícono más representativo de un régimen oprobioso; también fracasó el Gringo en su propósito de disminuir la influencia de Alem en las masas, que continuaron idolatrándolo y nada les importaba si era deudor crónico de los bancos, vivía en una nube de ficción, era alcohólico o llevaba una vida caótica.
Y si ganó un round Pellegrini con su ataque formidable, porque su adversario no pudo levantarse políticamente después del mismo; Alem ganó el siguiente con su propio suicidio, expresión póstuma de su egolatría.
Dos políticos trascendentales que no pudieron comprenderse. Ojalá su ejemplo sirva para mostrarnos que de negación de la otredad está asfaltado el camino del desencuentro.
-Juan Carlos Serqueiros-